
A las seis de la mañana podría parecer tarde, un cuento de Jaime Arturo Martínez
Me ocupo de sembrar semillas en la alta noche. Soy hortelano. Vivo a tres kilómetros de la ciudad en una casa que heredé. Mi padre murió cuando yo tenía siete años, en la guerra de Los Tronquitos. Mi madre me acompañó hasta cuando cumplí veintidos años. Se despidió una mañana de domingo porque su corazón se cansó de andar. Desde ese día vivo solo. Cuido mis sembrados, preparo mis alimentos, lavo la ropa y los fines de semana voy al mercado de la ciudad a vender verduras, frutas y tubérculos.
Pero el sentido de mi vida está en sembrar semillas. Las recojo durante buena parte del año y antes de que se inicie el invierno voy por las noches a la ciudad y las planto en los parques, en las zonas verdes o en los antejardines. Los días de mercado recorro los lugares donde fueron sembradas y saludo las plántulas, los arbolitos y los grandes árboles, que se mecen con el viento de la ciudad.
Hace tres días me disponía a plantar semillas en la zona oriental, cuando de repente una tormenta apareció. El aire se enfrió y un ventarrón desordenó el campo y la noche. Los truenos y los rayos antecedieron a la lluvia que se estrelló con fuerza contra las paredes de la casa. Me senté en la mecedora que fue de mi madre, a oír llover. Casi al instante un rayo emblanqueció la estancia y un estrépito ocurrió en el portal. Pensé en una rama tronchada por el rayo, pero luego percibí unos gemidos. Busqué mi lámpara, abrí la puerta y vi un bulto. De ahí venían los lamentos. Era una mujer acurrucada, con la espalda escaldada por quemaduras. Posiblemente el rayo la había alcanzado. La cargué, la entré en la casa y la acosté en el piso de la sala. Parecía extranjera. Su apariencia no coincidía con la gente de esta región. Ya en el piso, adoptó la posición de los gatos acostados y me di cuenta que, además de estar empapada, olía a carne quemada. Busqué una toalla en el guardarropa de mamá, sequé su cabello, su rostro, sus brazos y sus heridas expuestas.
Con mi capa de hule me aventuré hasta la huerta en busca de algunas pencas de sábila. Cuando regresé la encontré dormida en la misma posición. Vi con asombro que las quemaduras empezaban a convertirse en costras secas, como si esto le hubiera acontecido hacía varias semanas. No obstante, pelé las sábilas y puse los cristales de ésta en su espalda. La llevé cargada hasta el cuarto de mamá y la acosté en su cama.
Al día siguiente, la encontré vestida con un camisón de los que usaba mamá para estar en casa. Había peinado sus largos cabellos y su semblante era vivaz y luminoso. Conversamos para conocernos y me dijo que se llamaba Aurora, que había salido a dar una vuelta y la tormenta la había desorientado. Estaba agradecida por la ayuda y alabó el olor a sándalo de la ropa de mamá. La llevé hasta la cocina, donde desayunó fresas con crema y pan de centeno con miel de abejas.
Al atardecer, cuando regresé de la huerta la encontré sentada debajo del olmo que está a un lado de la casa. Me dijo que al día siguiente se iría y de nuevo agradeció mis cuidados y atenciones. Estaba como si nada le hubiera ocurrido, sólo se le notaban unos pequeños bultos a los lados de su espalda, que ella ocultaba con sus largos cabellos.
Esa noche fui a la habitación a ver si necesitaba algo antes de acostarse y la encontré dormida. Al verla caí en cuenta cómo su nombre se ajustaba a su hermosura de manera perfecta.
Una hora más tarde yo estaba en el parque de los Abrazos. Allí planté semillas de enigma, manzana de agua y pomarrosa. Podé algunas ramas y regresé en la madrugada. Entré con sigilo a la casa y me acosté en mi cuarto mientras repasaba los olores de la noche que había disfrutado. Empezaba a entrar en el sueño cuando sentí que se abría la puerta. La vi al trasluz mientras avanzaba hasta mi cama. La vi desnudarse y tenderse a mi lado.
La madrugada rompía la mordaza de las manos, de las bocas y de los seis sentidos. Los besos fueron canción en las axilas, en los pechos y atizaron la fiebre. Cada galería del uno, se hizo memoria en el otro, junto a los gemidos y a los aromas de la floración. Al término, entendí que ya mis culpas eran vagas dolencias y que durante ese encuentro, fuimos intocables para la muerte.
Son las seis de la mañana. Estoy sentado bajo el olmo. Ella se ha ido, pero ya no estoy solo. Guardo la esperanza de su regreso. Posiblemente vuelva por esta varita, con una estrella en la punta, que dejó abandonada sobre mi almohada.
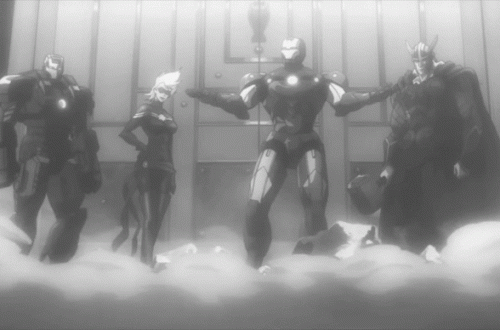


2 Comments
Mimi Juliao Vargas
Maestro Jaime Arturo Martínez Salgado, He aprendido tanto de usted, con solo ver el título de alguno de sus textos ya se que voy adelantando una lección. Este final inesperado tan mágico , es simplemente un hermoso despertar. Gracias-
Joaquin Rodriguez
Maestro, terminar el año degustando esta delicia, no tiene precio, leer la presentación bastó para atraparme y ese maravilloso e inesperado final fue el éxtasis.
¡Por Dios!
Felices fiestas Maestro.