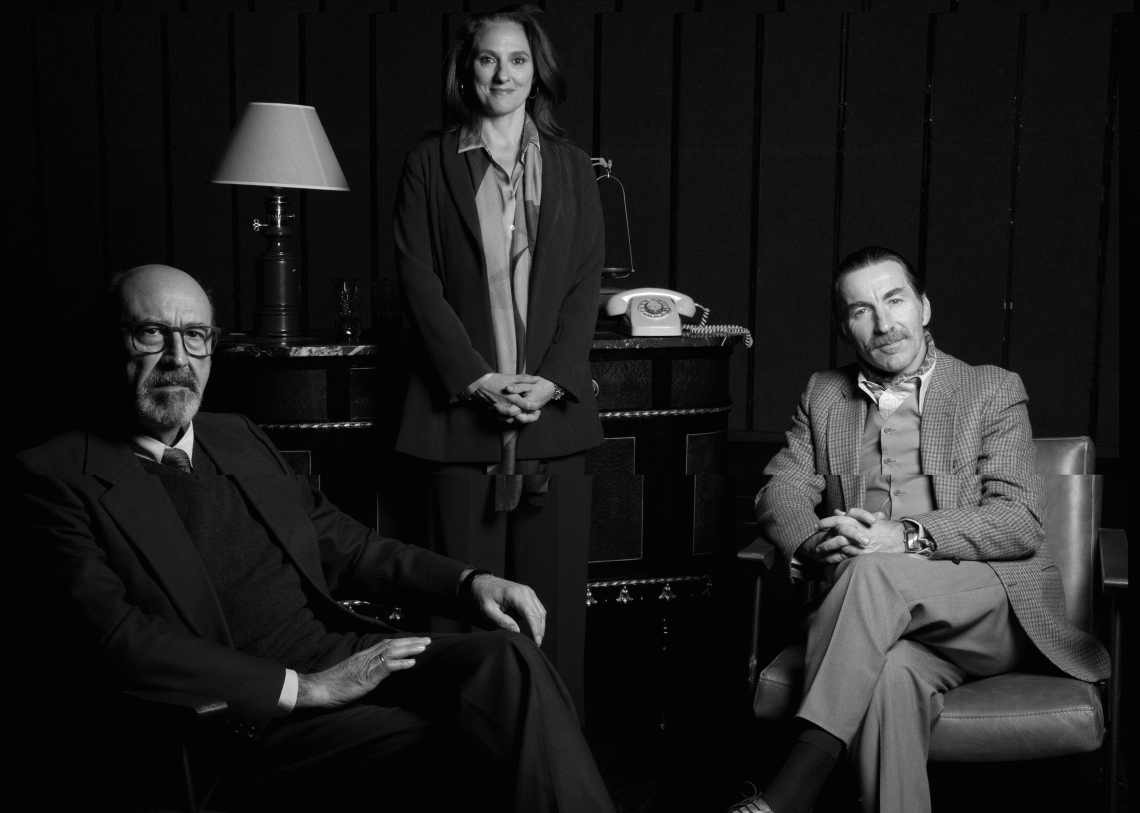
«Un hombre de paso» o la incuria de pensamiento, por Eduardo Viladés
Vivimos en una sociedad carcunda dirigida por una panda de rapavelas donde la masa lerda se ha emancipado y ha obtenido un poder que no sabe manejar, una época histórica donde mencionar la palabra juventud provoca arcadas. Los jóvenes de hoy en día constituyen la generación más distraída e iletrada de la humanidad, aburrida, sin valores, frívola y superflua, obsesionada con el físico, el qué dirán, la inmediatez tecnológica, las drogas y la comida precocinada. Incluso físicamente están mal hechos, con manchas de herrumbre en el rostro y aspecto avejentado. No se dan cuenta de que es mucho más importante cultivar la mente que el exterior. Por mucho que se sometan a operaciones de cirugía estética absurdas, dentro de dos decenios las tetas caídas les cubrirán las lorzas del estómago y la nariz que les colocó un cirujano de medio pelo estará tumefacta por la coca adulterada y la sequedad que causan los alucinógenos. Tener menos de 45 años significa ser imbécil, deberían existir máquinas que absorbiesen a esa franja poblacional y la colocasen en el tártaro, un hades sin retorno lleno de libros polvorientos que tengan que leer por obligación. Una sociedad en la que se ha democratizado el talento, donde la incultura se ha institucionalizado como la nueva cultura y la ignorancia gana adeptos con una dejadez apabullante, donde planificar los viajes del próximo verano o el número de me gustas (perdón, dirán likes, y hablarán de selfies, desconocedores de la palabra autorretrato y en un inglés de panfleto turístico) en las redes sociales dicta el día a día. Con renuencia, como las vainas de La invasión de los ultracuerpos, va emergiendo un ser humano que sólo tiene de humano que se caga y mea encima porque su cerebro se limita a responder a impulsos de una tecnología que hace desechable todo lo demás y que marchita el pensamiento.
Sin historia y con una memoria temerosa de reconocer la barbarie del pasado, como el horror del fascismo y del Holocausto que vemos en Un hombre de paso, sólo nos queda esperar que la naturaleza se apiade de esta época con un cataclismo de verdad, con una peste negra auténtica, nada de simulacros como el vivido con el corona, un terremoto que destruya toda esta ponzoña que nos rodea y que haga que los asilos y los geriátricos, con ancianos sabios, se conviertan en la nueva biblioteca de Alejandría. Yo estoy preparado, ¿y usted? Llevo años bajo tierra, no soy un muerto viviente, en realidad soy un vivo muerto, lo que me da autoridad moral para abofetear a quien me de la gana. Acabo de emplear el modo de cortesía, el usted de toda la vida, en desuso por esos jóvenes que van de libres pero que viven en mazmorras que, en su coluvie intelectual, ni siquiera perciben.
Con un subtexto de rabiosa actualidad, Antonio de la Torre vuelve a los escenarios diez años después con Un hombre de paso, estrenada en su momento en Sevilla. ¿Qué sucede cuando se mira para otro lado y se evade la responsabilidad, justo lo que hace la juventud actual? El texto se basa en el Holocausto nazi. Dos hombres cuentan su experiencia y responden las preguntas de una periodista. Estuvieron en el mismo campo de exterminio, pero de diferente forma. Uno, como observador, emitió un informe elogioso y el otro sufrió la barbarie provocada por los nazis.

Jóvenes del mundo, españoles en particular, los nazis no son un grupo de música ni una marca de coches, ¿por qué no echáis un vistazo a la Larousse del abuelo? No vale Wikipedia… Me he tomado la osadía de tutearos.
El montaje parte de un texto escrito por el cineasta Felipe Vega basado en la obra Un vivant qui passe de Claude Lanzmann. Dirige Manuel Martín Cuenca. Reflexiona sobre la memoria y el Holocausto a través de las experiencias del escritor Primo Levi y Maurice Rossel, ex miembro de la Cruz Roja, en el campo de exterminio de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial.
El relato sitúa al público en el bar de un hotel de Turín en 1984, escenario en el que se encuentran tres personajes: el escritor italiano Primo Levi (al que interpreta Juan Carlos Villanueva), el antiguo miembro de Cruz Roja Internacional Maurice Rossel (Antonio de la Torre) y Anna, una periodista (María Morales) que entrevista a Rossel.
Jóvenes iletrados y estúpidos, ojalá la historia se transmitiese genéticamente de generación en generación. Nos ahorraríamos muchos comentarios banales y conductas poco valientes. Sin pasado, no se puede entender el presente ni pergeñar un futuro halagüeño, se está condenado a repetir los mismos errores y volver a ser engañado. Menos mal que me queda poco tiempo, me daría un derrame repentino si tuviese que vivir lo que os queda por delante, prefiero no comprender vuestra generación porque eso supondría justificarla.
Cada vez tengo más claro que a las personas les gustan los muros. Vivir sepultadas dentro de cómodas certidumbres y rutinas, acatar las normas para no pensar. Estamos tan acostumbrados a la mentira que la verdad se convierte en algo revolucionario. ¿Cuál es el valor real de la memoria cuando se carecen de las nociones históricas básicas? ¿Podemos amañar los recuerdos a nuestro antojo basándonos en el miedo porque estamos acostumbrados a formar parte de un rebaño manipulado por el poder del Estado?

En el patio de butacas del Teatro Bretón de Logroño me acompaña Montserrat Fernández, crítica literaria. Se hace la misma pregunta. Regurgita ira porque, desgraciadamente, hoy en día todo es manipulable. No hay salida. Gobernar a base de miedo es muy eficaz. Si se amenaza a la gente diciéndole que será degollada y luego no se concreta, se la puede azotar y explotar y se dirá que no ha sido tan grave. El miedo hace que no se reaccione, es más fuerte que la verdad y que el amor. Si el miedo convive con la incultura y la ignorancia se produce el caos más absoluto.
Martín Cuenca apuesta por dar protagonismo al texto, con un decorado casi inexistente, un telón negro y muy pocos elementos para evitar distracciones y centrarse en los personajes y en sus diálogos. El acertado diseño de iluminación corre a cargo de Juanjo Llorens y del espacio escénico se encargan Laura Ordás y Esmeralda Díaz.
La atmósfera está creada por la luz, muy oscura, tan desprovista de color que parece sacada de una película en blanco y negro.
La verdad incomoda, es inoportuna, incluso para quienes dicen quererte, así que deciden obviarla. No te queda más remedio que mentir para subsistir. Es lo que le sucede al personaje de Antonio De la Torre, lo terrible es que miente en algo que roza lo obsceno, traspasa las fronteras de la decencia moral, como recuerda al término de la función, iluminado por un foco, Primo Levi. Su epílogo, sabia elección, no tiene nada de ejemplar-moralizante, simplemente narra la verdad y anima a que no se olvide lo ocurrido, a que los jóvenes no se dejen engatusar por el cómodo presente, que acudan a las bibliotecas y que sean conscientes de que hace apenas 80 años Europa vivió el exterminio más atroz.
Hoy en día cualquier menudencia se eleva a la categoría de juicio moral o instrumento político, todo es digno de excluir o incluir a quienes han establecido ese sistema de inclusiones sin consultar a nadie.
Esto hace que la verdad sea una habitación a la que entre cada vez menos, de hecho creo que he perdido la llave en algún rincón de una memoria que ya empieza a fallarme. Prefiero exponerme a través de la mentira, la cortesía y la sonrisa forzada, levantar un muro lábil y escurridizo que me proteja de la hez de gazmoños que me rodea. Muy pocos saben mi verdad, a veces incluso yo dudo entre lo imaginario y lo real. Esto queda muy bien en mis obras o en mis novelas, me fascina ir de iluminado y de icono cultural, cuando no dejo de ser un muerto de hambre con el alma nublada y los ojos tristes de tanto mirar el tósigo que me circunda. Pero el Holocausto no fue ninguna verdad a medias, fue una realidad grotesca y abominable que, como señala el personaje de Anna en Un hombre de paso, muchos Gobiernos, como el estadounidense o el británico, quisieron suavizar. De ahí el informe favorable de Rossel cuando recorrió el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y Theresienstadt, en la República Checa, en un espectáculo apañado por los nazis. Fue en 1944, imposible que no fuese consciente, por mucho que le preparasen una obra teatral de primera categoría, de darse cuenta de lo que subyacía en esas calles que él describe como limpias y repletas de gente feliz.
Una cosa es mirar hacia otro lado y no ver más allá y otra escribir lo que hizo, evadir la responsabilidad y las consecuencias que puede tener que una sociedad entera, en determinados momentos históricos, pueda desentenderse de un horror que casi se puede tocar.
Esto hace que la cultura sea hoy en día más necesaria que nunca, el activismo real, no el de revista de peluquería, morir si es preciso por la libertad y los ideales, entender el pasado para no dejarse zaherir por los fascismos que todavía pululan sobre nuestras cabezas. Anna pone a Rossel entre la espada y la pared, elabora un juicio final a destiempo para el antiguo miembro de la Cruz Roja, le enfrenta a un deber moral que olvidó amparándose en su incapacidad para ver por encima de la francachela orquestada por los nazis y apoyada por los supuestos estados democráticos. Como los jóvenes actuales, Rossel agacha la cabeza, balbucea y, con desgana, abandona la habitación. Esperemos que el inframundo le condene a ser quemado en la hoguera. Porque el pasado nunca es inofensivo…



