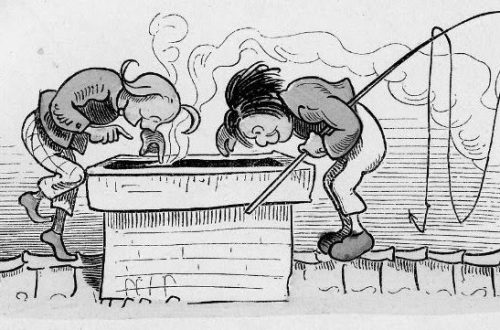El viejo de la feria, un relato de Federico Serralta
Era un domingo como cualquier otro. La feria de San Telmo comenzaba a llenarse a partir de las once de la mañana. Lentamente los comerciantes desplegaban en carpas y mesas sus artesanías destinadas a seducir a turistas de todas las partes el mundo. Deseaban algún recuerdo de aquel típico barrio porteño. Las casas de antigüedades subían sus persianas preparándose para la extensa jornada dominical.
San Telmo tiene un encanto maravilloso. Sus calles de adoquines y sus construcciones coloniales, gratamente mantenidas, proveen al espectador transitorio (y no tanto) una sensación de misterio y nostalgia. Uno camina por sus calles observando detenidamente la antigua arquitectura de sus edificios, mientras sobresalen pequeños balcones adornados con ropa colgando por sus rejas. Se recorre sus calles con la sensación del pasado detrás de los hombros, comprobando el poder del tiempo y lo efímero de las cosas. Enormes y majestuosas casonas, residencias de familias adineradas y terratenientes coloniales, hoy reducidas a agrietadas fachadas, esperando el fin de semana para revivir sus épocas doradas. Entre semana el barrio duerme plácidamente entre solitarios grises, refugiándose en la esperanza de renacer todos los domingos sin excepción alguna.
Lo mismo ocurría conmigo. Hacía dos años participada sin falta de aquel rito barrial. Al vivir a un par de cuadras del centro de la feria, aprovechaba para caminar sus calles, embriagándome de su revitalizador bullicio. Quería recordar cada íntimo detalle, escudándome en la sensación de que podía ser la última vez que lo viera. Era consciente de que en un futuro, cuando recordara ese lugar, lo iba a añorar y extrañar, aunque también sabía que esa maniobra de regreso era un completo engaño. Cuando uno abandona un lugar ya no puede volver: tanto el lugar como uno mismo son completamente diferentes. Uno añora sentimientos, no lugares. Sin ánimo de desviarme, intentaré reconstruir los hechos de la manera más fidedigna que mi memoria (llena de trampas y exageraciones) pueda recrear.
Era una mañana otoñal. El cielo estaba despejado, aunque corría una leve brisa anunciando la derrota de mayo frente a su vecino mes de junio. El invierno estaba cerca. Mi plan era bastante sencillo: hallar un café donde pudiera sentarme, prenderme un cigarrillo y leer algo. Ese era mi plan y así lo estaba llevando a cabo. Cuando terminé el café, me dirigí a recorrer los distintos puestos de los artesanos que se extendían a lo largo de varias calles.
Conocía el recorrido de memoria. La feria comenzaba con unos puestos donde vendían antiguas revistas y diarios, desde triunfos electorales del siglo pasado, hechos históricos y eventos deportivos memorables, inclusive se puede encargar el diario publicado el día de tu nacimiento. Siguiendo por calle Defensa, cruzando Avenida San Juan y atravesando el Museo de Arte Contemporáneo, empezaba formalmente la feria. Un cartel teñido con un amarillo desgastado te da la bienvenida, invitándote a degustar una pizza porteña al paso. A pocos metros, se encuentra la primer gran atracción turística del lugar: “La casa de los Ezeiza” o actualmente llamada “Pasaje de la Defensa”. Como su nombre lo anticipa, fue una casona construida en el siglo XIX para alojar a la familia Ezeiza, una familia aristocrática de la época. Luego, a causa de la Epidemia de Fiebre Amarilla de 1871, muchas familias pudientes se mudaron al norte, entre ellos los Ezeiza, convirtiéndose el recinto en un típico conventillo. Según cuenta la historia, llegaron a vivir más de 30 familias de inmigrantes. Hoy, el antiguo conventillo se convirtió en un museo al aire libre, un seductor lugar para fotógrafos profesionales o aficionados.
Siguiendo el camino de adoquines, se atraviesan varias casas de antigüedades, ubicadas paralelamente en ambos lados, hasta llegar a la intersección con la calle Humberto Primo. Allí se encuentra la Plaza Dorrego, más puestos de artesanos y la segunda atracción de la feria: El Bar Dorrego. Clásico cafetín porteño con mesas y sillas de madera, piso de mosaico blancos y negros en damero y un mostrador de madera en forma de L. En los días despejados, ponen las mesas en la plaza en forma de terraza. Adquirió popularidad porque allí se produjo el famoso encuentro entre Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato de 1975, después de casi 20 años sin hablarse. En el cruce de ambas calles, enfrente al bar y a la plaza, y durante todo el día, encontraremos un show de tango. Dos músicos y dos bailarines recrean algunos de los grandes clásicos de la música porteña por excelencia, deleitando a los turistas que rondan por la zona. Suenan canciones de Carlos Gardel, Anibal Troilo y Julio Sosa, mientras la muchedumbre exaltada en forma de círculo se apropia del lugar, filmando y fotografiando tal memorable acontecimiento para sus ojos.
El encuentro con el viejo fue fruto de la fortuna. Luego de tomarme un café en el Bar Dorrego, me dirigí a recorrer los distintos puestos desplegados por toda la plaza con la finalidad de comprar alguna baratija y así poder decorar mi departamento. Comencé en un puestito donde vendían antiguas figuras de juguetes, desde militares hasta personas célebres, pero ninguna me interesó. En ese momento, ubicado en el centro de la plaza, vi un pequeño puesto donde vendían libros antiguos, el cual no había visto nunca. No le di demasiada importancia a ese hecho, ya que todas las semanas llegaban nuevos vendedores provenientes de distintos rincones del país y muchos se iban con la misma rapidez de su llegada. Caminé unos pasos dirigiéndome hacia él y me puse a observar los libros a la venta. Eran muy antiguos, forrados en piel de animal con hojas amarillentas producto del paso del tiempo. En cuanto a su variedad, era una colección muy vasta: había novelas históricas, ficciones, compilaciones de cuentos y poesías, libros de filosofía, historia, teología y demás ramas del saber. Entre tantos libros, agarré una colección de poemas de Walt Whitman. En el momento en que comenzaba a hojearlo, inesperadamente apareció un hombre mayor y permaneció a mi lado sin decir una palabra.

El viejo estaba vestido con un traje gris oscuro a rayas. Emanaba una potente fragancia olor a madera con un leve toque a cítricos. Lucía unos zapatos de cuero italiano lustrados de tal manera que podía utilizarlos como espejo y así peinar su blanca caballera ondulada, controlada con un poco de gomina. Un par de gemelos, ornamentados en sus bordes con detalles dorados, combinaban con su corbata de seda color pardo. Sus ojos negro azabache eran penetrantes pero a la vez vencidos por un tono blanquecino denotando los años que había vivido. Su añun rosada piel agrietada como surcos en la tierra seca que alguna vez fue fértil y hoy espera marchita. Las marcadas hombreras de su traje terminaban de delinear su ancha espalda. Era alto, con un cuerpo flexible y extraño pero con un andar firme y preciso, imponiendo respeto en cada paso. A pesar de esto, su mirada rara vez se mantenía erguida, permaneciendo perdida en algún lugar de su memoria. Unos pequeños lentes marrones colgaban sobre su largo cuello, pero los mantenía debajo de su saco, intentando ocultar su dependencia a éstos.
El viejo permanecía en silencio mirando detenidamente el libro de Whitman. Siendo sincero, la situación comenzaba a resultar bastante incómoda. Con el fin de poder evadir ese extraño momento, le pregunté el precio del libro, y la situación se volvió todavía más extraña. Al terminar mi pregunta, el viejo, sin vacilar un segundo, comenzó a recitar poemas del autor de memoria. Recuerdo que tenía una voz gruesa, pero a la vez sensible y armoniosa. Invocando una memoria prodigiosa, recitó sus versos más conocidos, Una hoja de hierba, Oh, yo, vida, Canto de mí mismo, entre otros tantos. Mi mente y mi cuerpo, completamente estupefactos, reaccionaron ante semejante hecho dejando el libro nuevamente en la estantería. A pesar del asombro y del miedo, una sensación de intriga me impulsó a seguir escabulléndome en tal misterioso suceso. Al azar, elegí el primer libro que mis manos pudieron agarrar. Esta vez era una novela, Los siete locos de Roberto Arlt. En ese momento, el viejo nuevamente comenzó a recitar el libro desde el principio. Mientras él hablaba, yo lo iba leyendo al mismo tiempo y el asombro era cada vez mayor. Respetaba los puntos, las comas y no olvidaba ni una sola palabra. Así hice en reiteradas ocasiones, eligiendo distintos tipos de libros. Durante toda la tarde, leímos juntos obras de Borges, Schopenhauer, Faulkner, García Márquez, y un sinfín de autores que eran recitados por el viejo, parecía no cansarse nunca.
La tarde estaba llegando a su fin. Los artesanos, felices por el exitoso domingo de ventas, comenzaban a levantar sus carpas y a guardar el resto de sus artesanías. El húmedo fresco otoñal de Buenos Aires se sentía cada vez más penetrante, pero nosotros seguíamos en nuestra ceremonia literaria. Llegó un momento en que estábamos sólo nosotros dos en toda la feria. Al llegar la noche, un sentimiento de culpa me invadió. Habíamos estado toda la tarde juntos y el viejo no había vendido nada. Dispuse comprarle todos los libros que habíamos leído y así poder salvar su jornada (y mi consciencia). Agarré los libros y le pregunté el precio de todos juntos. El viejo dejó de hablar, me miró fijamente y por primera vez habló sin recitar algún párrafo de memoria. Respondió, con voz firme, que no podía venderlos ya que no eran suyos. Ante esa respuesta le pregunté de quienes eran. Me contó que le habían pertenecido a una mujer hacía muchos años y esta colección era lo único que quedaba de ella para poder recordarla. Quedé perplejo. Supuse que esta misteriosa mujer había sido su esposa, quien había fallecido y el viejo la recordaba a través de sus amados libros, los cuales habían sido disfrutados por ambos. Cada libro representaba una época de sus vidas o algún recuerdo imborrable, sirviendo como refugio frente a un pasado tan añorado como doloroso.
Seguramente al curioso lector, le resultará extraño mi comportamiento de aquí en adelante. Después de horas de reflexión, tampoco encuentro explicación al origen de la última pregunta cuya respuesta encadenaría la escritura de este humilde relato, pero intentaré reconstruirlo de la manera más simple posible. La historia claramente me había afectado. Decidí que era momento de irme y dejar de molestar al viejo, pero algo lo impedía. Un crudo y espeso silencio dominó el ambiente. Recuerdo (creo) que tenía las manos congeladas y la respiración agitada Mis piernas paralizadas, evitaban que diera marcha atrás. Necesitaba y deseaba saber más de esa misteriosa mujer. Sin abusar de un extenso preámbulo, le pregunté:
—¿Cómo se llama esta mujer?
Al oír mi pregunta, el rostro del viejo, taciturno y afilado, comenzó a desfigurarse, entremezclando gestos de tristeza e impotencia. Lentamente sus ojos penetrantes se alzaron, clavándose en mí sin pestañear, y con una voz cortada y aguda respondió:
—No lo recuerdo.
El domingo siguiente volví a la feria con la intención de encontrar al viejo. Lo busqué por todos lados sin éxito alguno. Después de caminar por un largo rato, debajo del rojo sol del mediodía, me di por vencido y fui a sentarme al Bar Dorrego. Pedí un café y, mientras sonaba un viejo tango, reflexioné sobre los sucesos de la semana anterior. No recuerdo el nombre de la canción y tampoco intenté hacerlo.

Fotografías: Fedeserralta