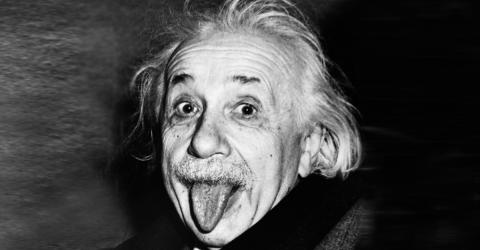El tormento de la esperanza, un cuento de Villiers de l’Isle-Adam
Bajo las bóvedas del Tribunal de Zaragoza, en un atardecer de aquel entonces, el venerable Pedro Arbuez de Espila, sexto prior de los dominicos de Segovia y Gran Inquisidor de España, seguido de un fraile redentor (ejecutor de torturas) y precedido de dos familiares del Santo Oficio, que llevaban faroles, descendió a un calabozo perdido en la oscuridad. Chirrió la cerradura de una pesada puerta, entraron en un «in pace» donde la luz que llegaba desde lo alto de un vano enrejado, dejaba entrever, entre dos anillas empotradas en el muro, un caballete ennegrecido por la sangre, una hornilla y un cántaro. Sobre un lecho de paja, sujeto con grilletes, la argolla de hierro al cuello, estaba sentado un hombre huraño, vestido de harapos, de una edad imprecisa.
No era otro este prisionero que el rabí Aser Abarbanel, judío aragonés que, acusado de usura e inhumano desprecio por los pobres, había sido sometido a tortura, día a día, desde hacía más de un año. Sin embargo, como su «ceguera era más dura que su piel» se había negado a abjurar.
Orgulloso de una filiación más que milenaria, envanecido de sus rancios antepasados, pues todo judío que se precie de serlo es celoso de su sangre, descendía según el Talmud, de Otoniel y, por consiguiente, de Ipsiboe, mujer de este último juez de Israel, circunstancia que había sostenido su valor en lo más duro de los ininterrumpidos suplicios.
Fue entonces cuando el venerable Pedro Arbuez de Espila, con los ojos llenos de lágrimas, pensando que esta empedernida alma se cerraba a la salvación, se acercó al tembloroso rabino y le dijo estas palabras:
–«Hijo mío, regocijaos porque vuestros sufrimientos en este mundo van a llegar a su término. Si ante tanta obstinación tuve que permitir, a mi pesar, que usaran de extremada severidad, mi deber de corrección fraterna tiene sus límites. Sois la higuera recalcitrante que hallada tantas veces sin frutos se expone a secarse… pero sólo a Dios corresponde decidir sobre vuestra alma. ¡Quizá la infinita misericordia de Dios brille para vos en el instante supremo! ¡Debemos esperarlo! Existen ejemplos… ¡Así sea! Descansad, pues, tranquilo esta noche. Mañana formaréis parte del «auto de fe»; es decir, seréis expuesto en el quemadero, hoguera precursora de la Llama Eterna. Bien sabéis, hijo mío, que no quema sino al cabo de cierto tiempo y la Muerte tarda en llegar al menos dos horas (frecuentemente tres) debido a los paños mojados y helados con los que procuramos proteger la frente y el corazón de los holocaustos. Seréis solamente cuarenta y tres. Pensad que situado en la última fila, tendréis el tiemponecesario para invocar a Dios y ofrecerle este bautismo de fuego que es el del Espíritu Santo. Así pues esperad en la Luz y dormíos.»
Terminado este discurso, dom Arbuez hizo un signo para que desencadenaran al desgraciado y lo besó con ternura. Después le llegó el turno al fraile redentor que, en voz muy baja, pidió al judío perdón por lo que le había hecho sufrir para redimirle; luego le abrazaron los dos familiares, cuyo beso fue silenciado por las cogullas. Acabada la ceremonia, el cautivo quedó solo y desconcertado en medio de las tinieblas.
El rabí Aser Abarbanel, seca la boca y enervado el rostro por el sufrimiento, se fijó vagamente en la puerta cerrada. «¿Cerrada?» Esta palabra despertó en lo más recóndito de su ser, entre sus pensamientos confusos, una ilusión. Había vislumbrado un instante la débil luz de los faroles por la rendija entre el muro y la puerta. Una leve esperanza nació en su cerebro debilitado, conmocionando todo su ser. Se arrastró hacia la insólita visión y, muy suavemente, deslizando con grandes precauciones un dedo en el resquicio de la puerta, tiró de ella hacia sí. ¡Oh, profundo asombro! Por una casualidad extraordinaria, el familiar que la había cerrado giró la pesada llave antes de que la puerta llegase al tope en el marco de piedra, por lo que, al no entrar el enmohecido pasador en su orificio de engaste, la puerta pudo volver a abrirse. El rabino se arriesgó a mirar hacia fuera. Gracias a una especie de lívida oscuridad distinguió primeramente un semicírculo de muros terrosos en los que habían tallado unos escalones en espiral y frente a él, en lo alto, tras cinco o seis gradas de piedra, algo semejante a un pórtico negro daba acceso a un espacioso corredor, del cual solamente podían vislumbrarse desde abajo los primeros arcos.
Luego, arrastrándose, llegó a la altura de este umbral. Sí, era verdaderamente un corredor, pero de una longitud desmesurada. Una pálida claridad, un resplandor de ensueño lo iluminaba. Lamparillas colgadas de las bóvedas teñían de azul, a intervalos, el aire enrarecido: el fondo lejano era sólo una sombra. ¡En tan gran espacio, ni una puerta lateral! Por un solo costado, a su izquierda, tragaluces enrejados, en los huecos del muro, dejaban pasar un crepúsculo, que debía de ser el de la tarde por las rayas rojas que, de trecho, cortaban el enlosado. ¡Y qué pavoroso silencio! Sin embargo, allá abajo, en lo profundo de estas brumas una salida podía ofrecer la libertad. La incierta esperanza del judío era tenaz por ser la última.
Así pues, sin vacilar, se arriesgó sobre el enlosado, bordeando el muro de los tragaluces e intentando confundirse con las sombras tenebrosas de los largos muros. Avanzaba lentamente, arrastrándose sobre el pecho y ahogando los gritos cuando una llaga en carne viva le laceraba.
De pronto, en el eco de esta galería de piedra, oyó un ruido de sandalias que se acercaban. Le sacudió un temblor, le ahogó la ansiedad, se le oscureció la vista. ¡Vamos! ¿Acaso era éste el fin? Se acurrucó en un hueco y esperó medio muerto.
Era un familiar que caminaba deprisa. Pasó rápidamente, con unas tenazas en la mano, echada la cogulla, terrorífico el aspecto, y desapareció. La sobrecogedora impresión que el rabino acababa de padecer le oprimió dejándole como privado de sus funciones vitales, por lo que permaneció durante casi una hora sin poder realizar movimiento alguno. Ante el temor de que aumentaran sus tormentos si volvían a cogerle, le vino la idea de volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le susurraba en el alma ese divino «quizá» que consuela en los momentos más angustiosos. ¡Se había producido un milagro! ¡No cabía duda! Continuó, pues, arrastrándose hacia la posible evasión. ¡Agotado por el dolor y el hambre seguía adelante! ¡Y este corredor sepulcral parecía alargarse misteriosamente! Y él, sin dejar de avanzar, miraba constantemente hacia la sombra, a lo lejos, donde tenía que haber una salida hacia la salvación.
¡Oh, oh! He aquí que de nuevo sonaron unos pasos, pero esta vez más lentos e inquietantes. Surgiendo del aire, se le aparecieron las figuras blancas y negras de dos inquisidores, con largos sombreros de bordes redondeados. Hablaban en voz baja y parecían discutir sobre algo importante por la forma en que movían las manos.
Ante esto, el rabí Aser Abarbanel cerró los ojos: el corazón le latía hasta ahogarle, sus harapos se empaparon de un frío sudor de agonía. Permaneció con la boca abierta, inmóvil, echado a lo largo del muro, bajo la luz de una lamparilla; inmóvil, implorando al Dios de David.
Al llegar delante de él, los inquisidores se pararon bajo el resplandor de la lámpara, indudablemente por casualidad, en medio de su discusión. Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se quedó mirando al rabino. Y bajo esta mirada cuya expresión distraída no logró comprender el desventurado, creyó sentir aún las candentes tenazas mordiendo su lacerada carne. ¡Iba a convertirse de nuevo en un lamento y una llaga! Desfalleciente, sin poder respirar, los ojos parpadeantes, se estremecía bajo el roce de la ropa. Pero, cosa a la vez extraña y natural, los ojos del inquisidor, que eran, sin duda, los de un hombre intensamente preocupado por lo que iba a contestar, absorto en lo que estaba escuchando, se fijaban en el judío y parecían mirarle sin verle. Efectivamente, después de unos minutos, los dos siniestros discutidores, hablando constantemente en voz baja, siguieron su camino, a paso lento, hacia el cruce de donde había salido el cautivo: ¡No le habían visto!… De suerte que en medio del terrible desconcierto de sus sensaciones, pasó por su cerebro esta idea: «¿Estaré ya muerto, puesto que no me ven?» Una impresión espantosa le sacó de su letargo: fijándose en el muro, pegado a su rostro, creyó ver muy cerca de los suyos, dos ojos crueles que le observaban… Echó la cabeza hacia atrás con un movimiento agitado y brusco, los cabellos erizados. ¡Pero no! No, su mano, palpando las piedras, descubrió que aquello era el «reflejo» de los ojos del inquisidor que tenía aún impresos en sus pupilas y que él había proyectado sobre dos manchas del muro. ¡Adelante! Era preciso apresurarse hacia esa meta que él, de modo enfermizo sin duda, imaginaba ser la liberación; hacia esas sombras de las que sólo le separaban una treintena de pasos, más o menos. Así pues, reanudó más rápidamente su vía dolorosa, arrastrándose sobre las rodillas, las manos y el vientre.
Poco después, entró en la parte tenebrosa de este pavoroso corredor.
De pronto, el miserable sintió un frío en las manos que apoyaba sobre las losas: procedía de una fuerte corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta en que desembocaban los dos muros. ¡Oh, Dios mío! ¡Si esta puerta se abriese al exterior! El triste evadido sintió que una loca esperanza llenaba todo su ser. Examinó la puerta de arriba abajo sin poder distinguirla bien por las tinieblas que le envolvían. Palpó: no había cerrojos ni cerradura. ¡Un picaporte! Se irguió: el picaporte obedeció a sus dedos y la puerta giró, silenciosa, ante él. ¡»Alleluya»! musitó en voz baja, con un hondo suspiro de acción de gracias, el rabino que se hallaba ahora de pie bajo el umbral, contemplado lo que aparecía ante sus ojos. ¡La puerta se había abierto a unos jardines bajo una noche estrellada! ¡A la primavera, a la libertad y a la vida! El jardín daba a un campo cercano, extendiéndose hacia las sierras cuyas onduladas líneas azules se perdían en el horizonte. ¡Allí estaba la salvación! ¡Oh! ¡Huir! Correría toda la noche entre esos bosques de limoneros cuyos perfumes le alcanzaban. ¡Cuando llegase a las montañas estaría a salvo! Respiraba aquel aire bendito; el viento le reanimaba y sus pulmones recobraban vida. Escuchaba en su corazón regocijado el «veniforas» de Lázaro y para bendecir todavía más a Dios que le concedió esta misericordia, abrió los brazos elevando los ojos al cielo. Fue un éxtasis.
Creyó ver entonces la sombra de sus brazos volviendo sobre él mismo: le pareció sentir que estos brazos de sombra le rodeaban, le enlazaban, que le oprimían tiernamente sobre un pecho. Efectivamente, una alta figura se hallaba junto a la suya. Confiado, dirigió su mirada hacia ella, y se quedó sin aliento, espantado, los ojos aterrados, vacilante, tumefactas las mejillas, babeando de espanto.
¡Horror! ¡Se hallaba en brazos del mismísimo Gran Inquisidor, del venerable Pedro Arbuez de Espila, quien tenía los ojos cuajados de lágrimas y el aire del buen pastor que encuentra a la oveja extraviada…!
El siniestro sacerdote apretaba contra su corazón al desdichado judío, con tal ímpetu de ardiente caridad, que las puntas del cilicio monacal que el dominico llevaba bajo el hábito, se le hincaron en el pecho. ¡Y entretanto, el rabí Aser Abarbanel, con los ojos en blanco, jadeando angustiosamente entre los brazos del ascético dom Arbuez, comprendía confusamente que cada etapa de la noche funesta no fue más que un previsto tormento de esperanza! El gran Inquisidor con un tono de dolorido reproche y la mirada desolada, le susurraba al oído con aliento abrasador, viciado por el ayuno:
–«¿Cómo, hijo mío? ¡Queríais dejarnos la víspera, quizá, de vuestra salvación?»