
Sólo por hoy, un cuento de Laura Barragán Arteaga
El camino hacia el Bronx era oscuro. A partir de la Calle Décima con Avenida Caracas, parecía que salíamos de Bogotá y entrábamos a otra ciudad, una ciudad sobreviviente de un enfrentamiento bélico. Había tachos de basura rebosantes, desperdicios de comida en la calle con perros husmeando sobre ellos. Edificios en ruinas, autos desvalijados, faros con los vidrios rotos y sin luces. El taxi que me trasportaba se detuvo en una esquina. El conductor anunció: “Llegamos”.
En realidad aún no llegábamos, faltaban dos cuadras, pero el taxi no avanzaría más. Asentí con la cabeza y bajé despacio del asiento trasero. Me detuve un segundo y miré con súplica hacia dentro del auto, como el condenado que mira al juez con la esperanza de que cambie su sentencia, aún después de que el jurado lo ha declarado culpable. Observé el asiento vacío, pero no pasó nada, sólo la voz del conductor que ahora decía: “Si en 10 minutos no vuelve, me tendré que marchar, señorita”. Miré mi reloj, marcaban las 8:00 de la noche. Cerré la puerta y me eché a andar.
Alguna vez había escuchado que el Bronx no sólo era una de las calles más peligrosas de Colombia, sino del mundo. Prostitución, drogas y crimen. Nunca se me hubiese ocurrido poner mis pies en un lugar así, pero en la vida de todos hay cosas que se hacen violando la lógica propia. Esa noche yo tenía que recoger dos gramos de heroína para mi novio. Así funciona el amor, haces cosas impensadas para sentirte con el derecho de poseer a alguien.
Ante de ir, Santiago me aseguró que no me pasaría nada. Estaba todo arreglado con “la mona”, quien era su dealer. Ella me estaría esperando. Yo no correría peligro. Ni siquiera entraría propiamente al Bronx. La mujer saldría unas cuadras antes. Mi trabajo se limitaría a bajar del taxi, darle el dinero y guardar dos bolsas del tamaño de mi pulgar en el lugar más seguro que se me ocurriera. Santiago era mi novio y se había quedado en casa arrastrándose por los pisos, retorciéndose de dolor. Santiago vomitaba y temblaba. Se arrodillaba y suplicaba por una dosis. ¿Alguna vez alguien que amabas, lloraba y suplicaba por algo?
Salí del auto y sentí un olor nauseabundo. Era una mezcla de basura, sangre y excremento. Quise taparme la nariz, pero me preocupaba que cualquier gesto fuera malinterpretado en ese lugar, y aunque la calle estaba desierta, sentía que alguien me estaba observado. La temperatura no superaba lo 8 grados centígrados. Mi cuerpo transpiraba como si fueran 30°. En la vereda de enfrente había un hombre acostado sobre cartones y envuelto en bolsas de basura, seguramente para resguardarse del frío. No se movía, quise pensar que dormía, pero bien podría estar muerto.
Por la carretera venía un Mercedes negro, polarizado, a toda velocidad. Giré mi cabeza hasta verlo desaparecer. Cuando volví sobre mis pasos, reconocí la figura de una mujer que caminaba en el mismo andén que yo con algún tipo de paquete en el pecho. No se veía rubia, y con tan poca luz aún era difícil descartar que no fuera la “mona”. La mujer caminaba cada vez más rápido a mi encuentro, quise girar y salir corriendo hacia el taxi, pero sabía que era demasiado tarde, ya no podría escapar. La mujer venía directo, sin sacarme los ojos de encima, me miraba como si yo fuera un blanco, y ella la bala.
Cada vez estábamos más cerca de chocar. Sentía mis rodillas a punto de aflojar y el resto de mi cuerpo tan rígido que apenas obedecía la orden de seguir caminando. Diez pasos, cinco, dos, cero. Allí estábamos, frente a frente. Nunca supe qué señas le dio Santiago de mí, pero la mujer me habló con familiaridad:
-“Hola Reina, acá le tengo lo de Santi”, me dijo, mientras aflojaba mi puño de la mano derecha, dejando caer, a lo que pude palpar, dos bolsas plásticas minúsculas.
Torpemente, intenté hacer lo mismo para darle el dinero. Ella lo guardó rápidamente en sus abultados pechos.
La tal mona no era tan mona. Tenía la raíz de su cabello más negra que esa misma noche. Sólo las puntas de su cabello liso, que le llegaba a los hombros, vislumbraban la decoloración. Si había sido rubia, era en un pasado lejano. Medía 1,60 metros aproximadamente. Pesaba unos 90 kilos, de los cuales, mínimo 10, los acumulaba en el rostro. Tenía la cara tan regordeta que por un momento me detuve a pensar si era producto de alguna extraña enfermedad. Tenía los labios mal pintados de rojo, una minúscula boca que luchaba por no perderse entre sus flácidos cachetes. Le calculé 40 años, pero algo en sus movimientos, sumado al tono chillón de su voz y las marcas de acné en su frente, me hacían dudar si recién estaba superando la adolescencia.
Di media vuelta y empezamos a caminar en dirección al taxi, que aguardaba a unos veinte metros con las luces encendidas.
-“Dígale al joven que disculpe por hacerla venir hasta acá. Es que tengo días sin ir por la zona, me ha tocado cuidar al niño”.
Al terminar de hablar hizo un gesto para mostrarme el paquete que reposaba en su brazo izquierdo. Fue cuando caí en cuenta de que lo que cargaba era un bebé. Se asomaba su minúscula cabeza peluda dentro de una chaqueta impermeable que le envolvía. Durante el trayecto la criatura nunca hizo el menor movimiento o sonido. Esa extraña quietud me recordó al hombre que había visto entre cartones y que ya habíamos dejado atrás. Sentía gotas de sudor bajar por mi espalda.
La mujer se detuvo y me dijo:
-“Camine tranquila, yo espero acá hasta que se suba al taxi. No se preocupe, a mis clientes acá nadie los toca. Camine y no mire atrás. Saludos a Santi”.
-“Gracias. Muchas gracias”. Atiné a contestar y miré por última vez el obeso rostro, que parecía dedicarme una sonrisa.
Eran unos pocos pasos, podía escuchar el ruido del motor del auto, sentía el corazón retumbar en mi pecho y las manos me sudaban tanto que temí que resbalaran de mis dedos las pequeñas bolsas. Vislumbré cómo el conductor, desde adentro del coche, me abría la puerta del asiento trasero. Rápidamente subí. Una vez sentada y con el auto en marcha, guardé las bolsas en mi pecho, tal como vi a la mona guardar el dinero. Suspiré y miré el reloj. Marcaban las 8:05. Sin duda, los cinco minutos más largos de mi vida. Puse el seguro de la puerta mientras pensaba si todos los vendedores de droga eran tan cordiales.
Era la primera vez que tenía contacto con un dealer. Santiago siempre se había encargado de comprar las drogas, que hasta hacía un año habían sido exclusivamente para uso recreativo, una que otra pastilla en una fiesta, algún porro los domingos, cosas de una noche. Pero fue en alguna de esas noches que él conoció los opioides. Lo había fumado por insistencia de unos amigos y, para su perdición, fue un camino sólo de ida. Al poco tiempo de esa primera vez, llegaron las jeringas y había estado un par de meses ocultándomelo. Tenía la solvencia económica para mantener el vicio y era demasiado listo para dejarse pillar. No siempre se pinchaba los brazos. Se daba en las arterias de los pies, como luego me enteré en una de sus confesiones de las reuniones de Narcóticos Anónimos, a donde yo le acompañaba en busca de ayuda.
Ahora que lo pienso, las reuniones de Narcóticos Anónimos son una pérdida de tiempo. No pasan de ser una ostentosa vitrina. Un grupo de personas que se sientan a hablar de lo que han hecho y de hasta dónde han llegado por una dosis. Es simplemente exhibicionismo. A veces parece una competencia de quien ha probado más “x” o “y” sustancia. No hay nada verdaderamente sanador en eso. Nunca olvido unas palabras que se repiten al comienzo y al final de cada encuentro. Son como una oración, una promesa de no consumo que dicen en coro: “sólo por hoy, sólo por hoy”.
En el camino de regreso a casa, el taxi tomó la autopista norte, con tan mala suerte que el tráfico iba lento. Según la radio de noticias acababa de chocar un auto y pasaría más de una hora para librarnos del accidente. Yo no paraba de mirar el reloj. Eran las 8:45. Llamé al celular de Santiago, pero no recibí respuesta.
Me tenté a bajarme y caminar hasta salir del caos, pero me arrepentí al instante. No podía arriesgarme a andar por allí con dos gramos de heroína escondidos en el pecho. De repente en el carril los autos empezaron a moverse con fluidez, seguramente había llegado la autoridad de tránsito a regular la situación. Al cabo de unos minutos pasamos por el lugar del accidente. Era un Mercedes negro polarizado, hecho trizas, que había chocado contra un poste de luz. El taxista y yo nos miramos por el espejo retrovisor sin decirnos una palabra.
Volví a marcar el celular, sin establecer contacto. Estaba por ponerme a llorar cuando recordé que también podía llamar a casa y me sentí estúpida de no haberlo hecho antes. Disqué los números y escuché repicar el teléfono. Sonó unas diez veces hasta que saltó al contestador. Me estremeció escuchar nuestras voces: “Hola, somos Lili y Santi (mi voz) y no estamos en casa… o si estamos y no queremos contestar (la voz de Santiago), risas…sólo si es importante déjanos un mensaje …(más risas)” , y enseguida un timbre que anunciaba que se podía empezar a grabar. Colgué. Cualquiera que nos escuchara, creería que éramos un par de niños. Era un mensaje ridículo, pero nos gustaba. Llegó de golpe el recuerdo del día en que nos mudamos juntos. Celebramos con vino y chocamos nuestras copas una docena de veces.
Recordé con nostalgia los días buenos, los días cuando Santiago no tenía dealer, y yo no tenía que entrar a tugurios. Fueron días felices, y claro, fueron pocos, porque la felicidad suele ser mezquina, como esas cajas de galletas navideñas que en el empaque se ven exquisitas, y cuando las abres hay sólo una fila de chocolate, y el resto son las mismas galletas aburridas de siempre; solo que, para la ocasión, cambian de forma: estrellas, arboles, copos. Pero es lo mismo de lo mismo. Al final te comes todas las galletas, pero sabes que te han estafado. Los días felices de la vida adulta son así. Crees que todo será espléndido y maravilloso, y cuando te das cuenta son sólo un par de momentos llenos de júbilo, contrastados con años de tedio y sin sentido. Sí, nos han estafado.
Eran las 9:30 cuando el coche se detuvo frente a la casa. El taxista cobró la tarifa pactada. Unas cinco veces más alta que una carrera normal. Entregué unos billetes y esperé el cambio del dinero, mientras, miraba asustada las luces prendidas en la ventana de mi habitación.
El conductor me entregó lo restante y me preguntó si quería anotar su número telefónico.
-“No cualquiera la lleva hasta el Bronx ”, empezó a decir, con un tono arrogante. “Si siempre es tan rápido como hoy, yo la llevo. Llámeme cuando necesite, siempre que sea en este horario”. Tenía algo de razón, unos seis taxistas habían rechazado llevarme antes de toparme con él.
– Gracias, pero no volveré a ir. Fue la primera y la última ocasión. Esto es un favor para un amigo, es un favor, sólo por hoy. Le contesté.
El hombre se dio vuelta. Me miró y se echó a reír con desparpajo. Retumbaron las carcajadas dentro del auto como si yo acabara de decir la cosa más divertida del mundo.
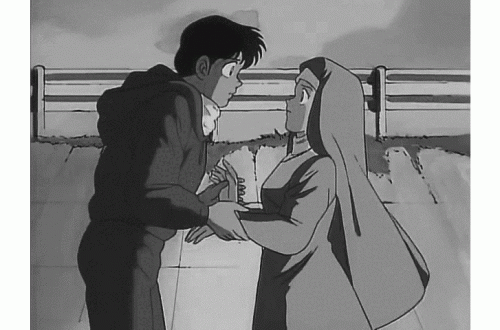


One Comment
Milevisc
Siempre es exquisito leerte! Me transportas.