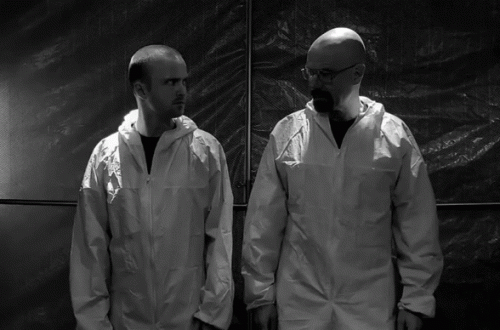Prospección: la sangre de la patria
Escrito por Jaime Molloy
“La verdad tiene la obligación moral de pensarse a sí misma como relativa,
en cambio la ficción sólo existe como absoluto,
pero es un absoluto que no es afirmativo,
es un absoluto que propone más enigmas que soluciones”.
Juan José Saer
El taxi era el ojo de Luciana sobre Bariloche, recorría las rutas turísticas con la precisión de un GPS y las calles secundarias con el instinto del rastreador del Facundo. De día, paisajes de postal; de noche, un confesionario rodante donde las historias crudas de la vida local desfilaban ante ella: cicatrices de quemaduras bajo la ropa, madres con fatiga crónica inducida por el abandono, pero sin perder la alegría –oxímoron extraño y entrañable, pensaba Luciana, admiradora silente de estas mujeres que tenían dos trabajos para llenar la olla–, la tensión de la supervivencia. Soltera, con un historial de amantes esporádicos y la sensación constante de orfandad aferrada, Luciana navegaba la existencia con una disciplina casi marcial que contrastaba con el torbellino de su mente. Una mente obsesionada con la criminología, la literatura policial y los misterios sin resolver que disecaba series y películas como The Wire, Los Soprano, o Guns of the Trees buscando patrones, desmantelando lo aparente. Esta obsesión, quizá, era otra forma de lidiar con su propia vida insomne, a menudo adormecida por el Alplax o el gusto quemante del Jack Daniels etiqueta negra. Leía a Chandler con la misma avidez que a Feyerabend.
Bajo el cielo patagónico, encontraba su rigor en el agua helada de la pileta municipal. Su figura estaba marcada por la tinta –una línea abstracta que subía por su brazo, un pequeño símbolo en el tobillo, una brújula un poco más arriba en medio de sus tetas, y un atrapasueños detrás en las cervicales– que, para ella, más que adornos, eran anclas visuales, recordatorios crípticos de un pasado fragmentado o aspiraciones ocultas. Nadaba con una potencia sorprendente: crol, mariposa, subacuático.
Su mente, entrenada para conectar puntos dispares, producto de su fervor lector, se activó la tarde en que subieron tres pasajeros. Hablaban en Yiddish, un idioma que resonó en la memoria por los relatos de su abuela sobreviviente del Holocausto, trayendo consigo ecos y desarraigos que Luciana entendía íntimamente. Eran hombres de aspecto austero, casi militar, con miradas frías y gestos contenidos. Uno de ellos, el más corpulento, parecía el líder. Su nombre, o al menos como lo llamaban los otros, era Eitan, que, en hebreo, significaba firmeza o fortaleza. No hablaban de excursiones clásicas, sino de “suelos”, “muestras”, “ubicación precisa”. Murmuraban sobre la necesidad de discreción, mencionando “zonas de interés” lejos de los circuitos habituales. Luciana se volvió una grabadora silenciosa, su aguzado cerebro forense catalogando cada palabra, cada gesto. Los dejó en un hotel discreto del centro, uno conocido más por su bajo precio que por su clientela turística.
La anomalía la carcomió. Empezó a seguirlos. No de cerca, sino usando su conocimiento íntimo de los caminos, anticipando sus movimientos. Una noche de luna llena vio a Eitan descender en una zona apartada de Dina Huapi y encontrarse brevemente con otro individuo, enjuto y primitivo. Tras la partida del hombre, Luciana se acercó al lugar de la reunión. Encontró, desechada sin cuidado aparente bajo un arbusto, una caja pequeña de embalaje de materiales técnicos, con un logo de una empresa alemana y, grabado en un lateral, una serie de números y un símbolo que no reconoció. Combinando la zona con la vaga referencia a “kilómetro” que había oído, y el indicio técnico del embalaje, acotó una zona de búsqueda en la Ruta 40.
Días después, rastreando la zona, con el viento helado azotando su rostro, encontró un galpón de chapa oxidada, casi colapsado, oculto detrás de unos pinos. La puerta estaba forzada. El aire dentro olía a polvo y moho, pero también, sutilmente, a algo metálico y químico. Huellas de botas marcaban el suelo. Había cajas con etiquetas bilingües (alemán/hebreo) y, sobre una mesa tambaleante, el centro de su inquietud: un mapa topográfico detallado con zonas remotas marcadas con símbolos extraños. Al lado, pequeños frascos con muestras de tierra y agua y notas ilegibles. Aquello iba más allá del turismo o del espionaje industrial simple.
Sabía que necesitaba ayuda experta para descifrarlo. Recordó a Belacqua, un científico irlandés brillante, exiliado de las instituciones nacionales por no plegarse a intereses oscuros y, en parte, por la sombra persistente del suicidio de su mejor amigo, Ecyoj, cuya última novela fue también su sentencia. Desde entonces, Belacqua cuidaba en Bariloche a Lucía, la hija de Ecyoj, una joven bibliotecaria de veinte años que compartía con él un silencio cómplice y el peso de una herencia compleja. A Belacqua también lo habían apartado de ciertas investigaciones relevantes en Bariloche, una especie de exilio local impuesto por su negativa a comprometer sus principios, lo que le había granjeado fama de científico brillante, pero ‘problemático’.
Le contactó. Cuando Belacqua vio las fotos del mapa y las muestras, su interés fue inmediato. Su acento irlandés se aceleraba al hablar de geología, de tipos de roca, de la composición del suelo y el agua. Los símbolos, explicó, parecían alinearse con formaciones geológicas específicas, con la posible presencia de minerales raros o estratégicos: litio, cobre, oro, plata, aluminio, silicio, indio, estaño, tierras raras (como neodimio y disprosio), cobalto, níquel, grafito. Las muestras lo confirmaban. No era una búsqueda general; era una prospección dirigida. La urgencia en su voz, la chispa de desafío en sus ojos, eran familiares para Luciana; eran las mismas cualidades que habían forjado su relación intermitente pero inquebrantable, un lazo entre dos al margen.
Pocos días después, la frágil normalidad que ambos compartían se hizo pedazos. Una llamada de Lucía, cortada abruptamente. Un mensaje críptico. Lucía había desaparecido. La policía, lenta, burocrática, parecía perdida. Para Belacqua, la desesperación era un eco oscuro del pasado; para Luciana, una furia fría y controlada. No podían esperar. La investigación sobre la prospección y la búsqueda de Lucía se volvieron una. Sabían que Eitan y sus hombres estaban detrás. Lucía era un peón, una forma de controlarlos o silenciarlos.
En las noches siguientes el insomnio de Luciana se agudizó hasta volverse un estado de vigilia perpetua, apenas mitigado por el alcohol o las pastillas. Su mente, al borde del colapso, comenzó a manifestarse. Veía sombras danzando en las esquinas de la habitación, sentía la textura del aire cambiar, los colores se volvían extrañamente vívidos o desaturados. En un duermevela febril, se encontró en un paisaje onírico que se parecía extrañamente a los pantanos de Luisiana que había visto en True Detective. Y allí estaba él. Rust Cohle. No habló mucho. Sólo la miró con esa intensidad que lo atravesaba. “Time is a flat circle”. Y en el sueño la piel de Luciana ardió bajo una caricia imposible, una conexión extraña y perturbadora que mezclaba el deseo con la locura, la investigación con la disolución de la realidad. Despertaba empapada en sudor, el eco del sueño persistente, preguntándose si lo que veía o sentía era real o una proyección de su mente fracturada. Incluso durante el día, destellos de fractales parecían superponerse a la realidad por un instante, la brújula tatuada sobre su pecho se sentía fría, real, una guía en medio del caos, mientras el atrapasueños en su nuca parecía pesar, como si intentara filtrar una marea creciente de oscuridad.

Para entender el contexto local y el peso de la tierra, Luciana buscó a Juan. Viejo gaucho, su rostro curtido era un mapa de la historia rural de la región. Juan conocía cada pliegue del paisaje, cada vertiente. Al ver el mapa que Luciana y Belacqua habían descifrado, su mirada se posó en las zonas marcadas con una gravedad redoblada por la noticia del secuestro. “Esas tierras…”, murmuró con peso. “Son sagradas para los Mapuche. Guardan el agua que da vida a todo. Son la memoria de la tierra”. Habló del recelo ancestral de las comunidades Mapuche hacia los forasteros que llegaban buscando lo que no les pertenecía, una historia de despojo que se repetía. El tiempo es un círculo plano, pensó Luciana. Asintió y agradeció a Juan, sin antes dejarle tabaco, cerveza negra y un libro de poesía de Curinao.
Guiados por una nota críptica encontrada entre los papeles de Eitan en el galpón –una coordenada apenas discernible en un margen, un símbolo que Belacqua reconoció como una antigua marca catastral fuera de uso–, Luciana y Belacqua se adentraron en un descampado desolado a varios kilómetros de la Ruta 40, no lejos de una de las áreas marcadas en el mapa. El viento aullaba con fuerza, levantando polvo y pequeñas piedras que golpeaban contra el coche.
La encontraron al pie de un pequeño risco, cerca del “Vertedero”, lindante a “La cantera” semioculta entre arbustos, rosas mosquetas y retamas, cenizas de cigarros sobre la piel, los ojos comidos por los Jotes, las cicatrices del alambre de púas, y sobre sus tetas escrito con una navaja: “Blut ist für das Land”. Había sido asfixiada. Un pañuelo con un bordado familiar –una pequeña estrella de David, quizás de su abuela– estaba apretado en su puño. Luciana sintió que el aire se volvía denso, los bordes de su visión se tiñeron de un color imposible por un instante. Un fractal pareció romperse en el cielo gris.
Belacqua se detuvo bruscamente al verla, su presencia volviéndose rígidamente inmóvil. Junto al cuerpo de Lucía, el viento parecía llevarse no sóilo el sonido, sino también el aliento. No hubo gritos ni colapso físico, sólo una quietud terrible en él, el dolor contenido en la tensión de su mandíbula, en la furia fría que reemplazó la luz en sus ojos. Luciana se quedó de pie, inmóvil, una calma aterradora envolviéndola. Ya no había búsqueda, sólo una certeza fría y cortante como el aire andino. No querían dinero. Querían control. Y habían enviado un mensaje. El dolor se transformó instantáneamente en una rabia pura, destilada.
La tensión entre Luciana y Belacqua, ya alta por la investigación, se volvió insoportable con la tragedia de Lucía. Enterraron su cuerpo en la cumbre del Ventana. Belacqua murmuró con puños apretados dicho responso: “Su alma se desvaneció lentamente mientras oía caer la nieve desmayada sobre el universo y desmayadamente caía así, como el descenso del último ocaso, sobre todos los vivos y los muertos”.
Después de la larga sesión, ahora de dolor y determinación, Luciana y Belacqua fueron sorprendidos por la lluvia torrencial seguida de granizo. Buscaron refugio de la tormenta, encontrándose de nuevo cerca del galpón abandonado que se había vuelto el epicentro de su investigación. La vulnerabilidad expuesta por la muerte de Lucía, la conexión silenciosa forjada en el riesgo y el luto, desembocaron en una explosión. Un flashback, fugaz como un relámpago, cruzó la mente de Luciana: una noche anterior, la misma urgencia, la misma lluvia golpeando un techo, las manos de Belacqua en su piel. ¿Fue real? ¿O sólo otro fragmento onírico? No importaba en ese instante. Sólo importaba desenmascarar a Eitan. Bajo la chapa que goteaba, con el viento silbando y la lluvia golpeando afuera, y el repiqueteo de las piedras blancas, la diferencia de altura se volvió un juego de geometrías imposibles. La piel de Luciana, fría por el clima, fría por naturaleza, fría desde el nacimiento, ardió bajo las manos de Belacqua. Sus tatuajes parecieron cobrar vida en la penumbra, moviéndose al compás frenético de sus cuerpos contra la pared desigual del galpón.
No podían esperar más por una respuesta oficial que no llegaba, o quizá no llegaría nunca. Siguieron a los vehículos hasta el punto de extracción, una quebrada remota. Allí estaba el grupo de hombres, algunos con equipos técnicos, supervisados por Eitan, el hombre corpulento que Luciana había dibujado en su cuaderno, quien parecía dar órdenes. Tenían una pequeña perforadora instalada. No buscaban oro ni plata, sino algo mucho más sutil y valioso. La muerte de Lucía pendía en el aire helado, atada inexplicablemente a la profanación de aquella tierra.
En ese momento, Luciana no pensó en la vasta red geopolítica detrás de ellos, ni en todas las preguntas sin respuesta sobre la escala completa del plan. Su visión del mundo, ya frágil, parecía distorsionarse en los bordes, los colores intensificándose por un instante antes de volver a la normalidad gris y urgente del presente. Sombras se alargaban, figuras fugaces se movían en su visión periférica. Sólo vio a Eitan al mando, la maquinaria en aquella tierra, la profanación que Juan había temido, y el rostro inerte de Lucía. Sacó su teléfono, no para llamar a la prensa inútil, sino para grabar un video, una prueba irrefutable del quién y el qué de esa parte de la operación, y una forma de asegurarse de que la muerte de Lucía no fuera en vano. Al levantar el celular, un reflejo en el metal de la perforadora delató su posición. Eitan giró la cabeza. Sus ojos fríos se encontraron con los de Luciana. En esa mirada no había sorpresa, sólo una decisión implacable. El silbido del viento se mezcló con un sonido distinto, seco, metálico. La pantalla se hizo añicos.