
Wir vermissen dich, un cuento de Andrés Pinzón-Sinuco
Esta mano que algún día estará tan muerta como la suya. Con esta mano toqué su rostro. No recuerdo haber tocado a otro muerto. Su temperatura. Nada. Ni una mueca. Estaba tan frío como una mesa. No se asomó la sonrisa de viejo lobo. Su mirada audaz estaba para siempre cerrada por unos párpados inamovibles.
Me quedé un momento esperando a que se levantara jocosamente del ataúd y me dijera: «esto es un sueño, Andreas, ya tienes que despertar».
Luego todo sucedió como de costumbre. Los ritos y su oscuro cumplimiento, el llanto familiar, los rostros lavados y la comida luego del sepelio, porque la muerte da hambre. Quizá porque los vivos tienen un instantáneo sentido de la conservación tras ver la tierra sobre la madera, la madera sobre un cascarón epidérmico. La vida que se ha ido sin hacer despedidas. Como se vuela un pájaro.
Pensaba en estas cosas. También en las luces que nos despertaron en la madrugada del domingo. Entraban por la ventana, azarosas, relampagueantes; un naranja insoportable seguido de vez en cuando un azul y vuelta a empezar. La policía y una ambulancia en la casa de los vecinos, a menos de cincuenta metros. El cuarto completo se iluminó como si estuviera apunto de ser abducido por una nave extraterrestre.
Mi hijo, por fortuna, roncaba su sueño. Observé sus pestañas largas. Su gesto tierno. Los hijos nos suavizan, nos vamos edulcorando. Yo me asomé prudente por los resquicios de la persiana. Vi a un par de enfermeros mirarse con gesto pesado, tenían unos horribles uniformes naranjas. Uno de ellos escribía algo en su teléfono. El otro lo miraba a su compañero. Esperaban.
El auto de la policía había apagado por fin las luces azules. Estaban dentro de la casa de Gernot Stegemeier. No dije en ese momento lo que cruzaba por mi cabeza. En la vida hay montones de cosas que no necesitamos oír. Mi mujer y yo no nos enteraríamos sino hasta la noche siguiente que en el pueblo se rumoreaba que Gernot había muerto. Nos enteramos porque Gudrun nos llamó para preguntarnos si nosotros sabíamos algo al respecto. Pueblo chico.
Como se trató de un deceso inesperado, realmente inesperado, la policía había llegado a revisar las condiciones del caso. Jutta, la mujer de Gernot, nos contó que todo empezó con un malestar en la tarde. Recordé que Proust decía, metiendo miedo, que la muerte podía llegar esta tarde. No mañana. Ni pasado. Esta tarde.
Nuestro vecino se sintió mareado, luego un poco mal del estómago. Jutta dice que al notarle tan incómodo le masajeó los pies, a la manera en que lo hacen las buenas esposas, aunque ellos nunca se casaron. Y tampoco les hizo falta. Una indisposición pasajera, normal.
El momento final sobrevino ya cuando estaban acostados o a punto de dormir. Un ahogo inicial, luego un golpe seco, no a cuenta gotas. Bajó el telón. Todo negro. Así es como nos morimos. Se apagan las luces del cinema. Nadie nos echa en serio, al menos no con palabras. Simplemente, ¡a dormir, pajaritos!
Las honras fúnebres se planearon para el viernes siguiente. Jutta vino el lunes en la mañana a traernos la carta de invitación al sepelio. Habló con mi mujer. Habrán llorado, seguro. Yo estaba en Lahde, atendiendo una cita.
A mi regreso encontré el papel con la información de las exequias sobre la impresora. Era un oficio de color verde claro. Tenía pintado un árbol trémulo como marca de agua. «Unerwartet – Unfassbar – Unersetzlich». Inesperado, inconcebible, insustituible. Tres adjetivos certeros. Las letras alargadas, feas y negras. No mucho más que añadir. Jutta ya se había marchado cuando volví. No voy a decir que no nos conmovió. Gernot decía que nosotros éramos sus vecinos favoritos.
Al menos tres veces Gernort Stegemeier y yo tomamos unos Schnaps. La vez más reciente estaba también Erich. Luego de dos botellas de vino blanco semiseco, bebimos licor de trigo, que se usa sobre todo aquí en Baja Sajonia para la preparación de bizcochos. A día de hoy tanto Erich como Gernot están bajo tierra y en el mismo cementerio. Ambos por muerte natural. Pero Erich se fue un año antes que Gernot. Ya veremos qué trae el siguiente año.
Tengo una imagen muy difusa de la última vez que vi con vida a Stegemeier. Fue la madrugada del primero de enero, eso sí. ¿Quién iba a decir que cuatro días después moriría? Nos encontramos sin citarnos en una esquina de la iglesia del pueblo. Yo había tomado varias copas, pero no las suficientes. Aunque iba ligeramente ciego. Nos saludamos. Casi no hablamos porque los fuegos artificiales lo llenaban todo de estrépito, y además pululaban los murmullos de más de una docena de personas que tuvieron la misma idea de salir a mirar los juegos pirotécnicos. Gernot estaba con Jutta y con Paula, su hija de 13 años. Durante un instante dudé de cuán sobrio realmente estaba. No sé si estaba utilizando bien las estructuras del idioma (en alemán hay que poner casi siempre los verbos al final de las frases); de manera que preferí quedarme callado. Mi mujer se apretaba contra mí. Corría un viento gélido. Menos dos grados centígrados había dicho en la mañana el pronóstico del clima, se sentía más frío que eso.
Recuerdo que él fue quien me abordó. Tocó mi hombro, me extendió su mano derecha. «Frohes Neues Jahr», intercambiamos. Creo que en ese momento vi sus pequeñas gafas en las que resplandecían los rojos y morados de la pólvora estallada y había niebla y humo.
El viernes del entierro llegó sin sobresaltos. Los días de por sí fueron grises, mierda de tiempo invernal con llovizna. Habían programado el funeral para las 3 de la tarde en la pequeña capilla del cementerio. Nos pusimos de riguroso luto. Mi mujer y yo fuimos a despedirnos del cuerpo sin vida dos horas antes, cuando estaría disponible por última vez y abierto el cajón mortuorio. Luego los deudos caminarían hacia el salón de exequias de la Iglesia y allí tomarían café y comerían kuchen. Se cumplió todo en orden germánico, es decir preciso. El culto por la eficiencia abarca incluso la muerte, pensé. Y además los funerales son el rito mundano por excelencia.
La pastora protestante, una pelirroja con cara de estudiante virgen, se refirió a Jutta como la «compañera de vida» de Gernot. Lebenspartnerin, dijo. A mí el término me supo mal. Pero volvemos a lo de ser precisos.
Luego, en aquella última recepción, Malte, el hijo mayor de Gernot, dijo lo previsible. Qué planos y sosos somos ante un evento tan radical, pero es que tampoco hay mucho más qué contar además de los demacrados destellos de la belleza, y todas las vidas en términos generales comparten miserias más o menos caprichosas. Contó Malte que su padre siempre había querido morir sin dolor y que más allá de su amistad, aquel había sido su asesor en temas económicos. Después escuchamos la voz de Gernot reproduciéndose en un viejo sistema de sonido. Los viejos tomaban café, engullían bizcochos de manzana y mantequilla. Algunas ancianas tomaban té. Los parlantes emitían una ópera sentimental. No tenía mala voz.
Al día siguiente salí de nuevo a Lahde, una cita con Frau Köhler en el Arbeitsamt. De regreso hacia mi casa, entré a un supermercado. Cogí una botella de whisky Statesman que no había probado antes. Tenía mala pinta, pero la etiqueta decía que era escocés. Hay que aventurarse, me dije. Minutos después recordé que mi mujer quería hacer lasaña, pero que no teníamos mantequilla para hacer la salsa bechamel. Entonces allí estaba yo pagando ambos productos en la caja registradora a las nueve y media de la mañana. La cajera, una teutona más bien fea por sedentaria y vieja, me miró con una mueca de desprecio velado cuando timbró el whisky y la mantequilla. Yo me reí al instante comprendiendo aquel cuadro en tercera persona. Atiné a guiñarle un ojo a la cajera. La mujer me abrió los suyos y volteó su cara, desaprobación en el aire. «Chau», le dije. «Tschüss!», contestó de mala gana.


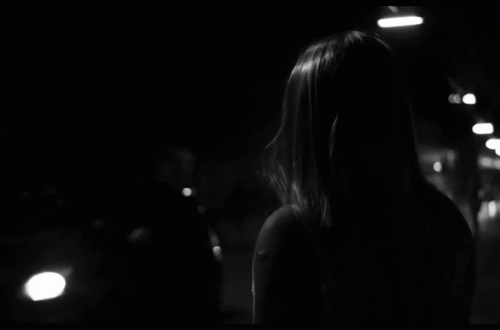

One Comment
Jaime Arturo Martínez Salgado
El asunto podría ser lo de menos, pero es lo más. Es un trozo de vida que el autor corta, como de una torta cotidiana y luego con toda la meticulosidad va describiendo con humor y galanura : total, es un episodio de muerte, de alguien que hasta hace poco estuvo bebiendo tragos con uno. Celebro este relato por su puesta en escena, su colorido y estilo .